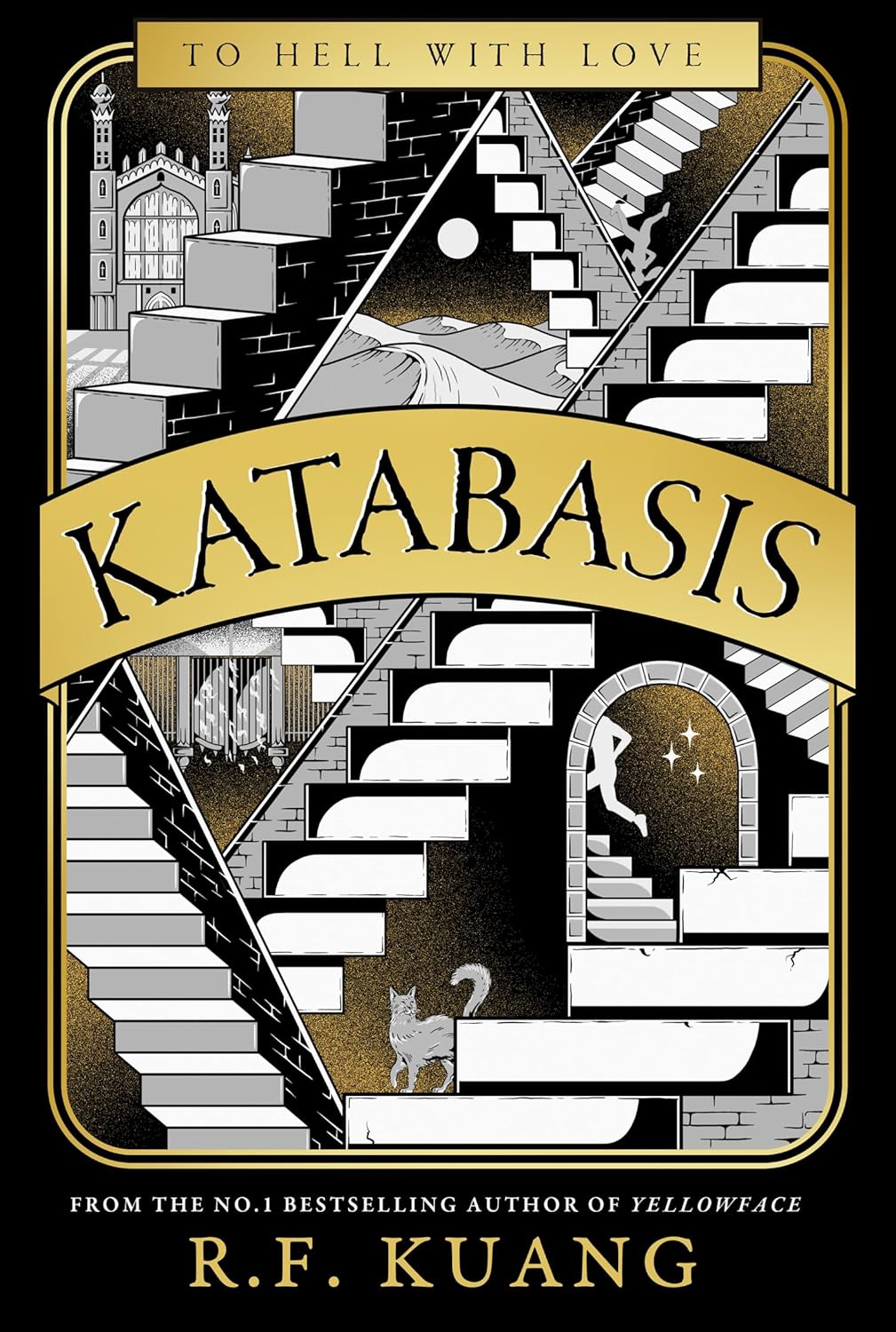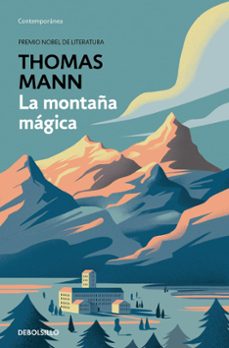Título: Katabasis- Autor: R.F. Kuang
- Editorial: Hidra
- Número de páginas: 559
- Goodreads⭐⭐
Alice Law siempre ha tenido una única meta: convertirse en una de las mentes más brillantes en el campo de la magia. Lo ha sacrificado todo para tratar de conseguirlo: su orgullo, su salud, su vida amorosa y, por supuesto, su cordura. Todo para trabajar con el profesor Jacob Grimes en Cambridge, el mago más grande del mundo.
Hasta que el profesor muere en un accidente mágico que podría haber sido culpa de Alice.
Grimes ha ido al infierno, y ella no lo duda y va en su busca. Porque tener una carta de recomendación en sus ahora incorpóreas manos podría ser clave para su futuro, y la muerte no va a evitar que siga persiguiendo sus sueños…
Y su rival, Peter Murdoch, ha llegado a la misma conclusión.
Sin nada que les sirva de guía, excepto las historias de Dante y Orfeo, y cargados de tiza suficiente como para dibujar todos los pentagramas necesarios para sus hechizos, además del ardiente deseo de lograr que todos sus esfuerzos académicos hayan servido de algo, se disponen a recorrer el infierno en busca de un hombre que ni siquiera les cae bien.
Pero el infierno no es como aparece en los libros de ficción, la magia no es siempre la respuesta y hay algo en el pasado de Alice y Peter que podría convertirlos en los aliados perfectos… o conducirlos a su perdición.
Empecé Katabasis con expectativas altas. Muy altas en realidad. No solo porque R. F. Kuang es una autora que ya me había conquistado antes (La guerra de la amapola me pareció potentísima), sino porque todo el mundo insistía en lo mismo: filosofía, lógica, profundidad, dark academia con cerebro. El cóctel prometía. Y, en cierto modo, cumple… pero solo hasta cierto punto.
La novela nos presenta a dos estudiantes de magia, Alice y Peter, en un entorno académico donde el conocimiento mágico se articula a través de reglas que remiten directamente a la lógica filosófica: silogismos, reglas de inferencia, lógica proposicional, incluso referencias explícitas al teorema de Gödel. Y siendo franca, todo esto me ha gustado mucho y me parece que está muy bien. Ver una disciplina tan poco reconocida y tan injustamente temida trasladada al terreno de la ficción me resultó muy agradable, especialmente proque es una de mis ramas predilectas dentro de la filosofía. He disfrutado enormenente de reconocer esos mecanismos, en ver cómo se intenta construir un sistema de magia que no se basa solo en la intuición o el poder bruto, sino en estructuras formales del pensamiento. El problema de esta novela es que Katabasis parece conformarse con eso. Con la idea.