- Título: Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España
- Autor: Raquel Peláez
- Editorial: BlackieBooks
- Número de páginas: 326
- ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Goodreads
1853 Eugenia de Montijo pide su primer Luisvi
1910 Alfonso XIII pone de moda el veraneo en el norte
1950 La hija de Franco se casa con Cristóbal Martínez- Bordiú, el pollopera
1963 Marisol se pone un vestido de Dior en Rumbo a Río
1965 Abre Bocaccio en Barcelona
1970 Julio Iglesias inaugura Puerto Banús
1980 Primera sudadera Don Algodón
1986 Hombres G llevan la palabra «pijo» a las masas
1992 Isabel Preysler y Miguel Boyer se compran Villa Meona
2002 Se casa la hija de Aznar en El Escorial
2003 El Real Madrid ficha a David Beckham
2011 Cayetano Martínez de Irujo: «Los jornaleros andaluces tienen pocas ganas de trabajar».
2016 Felipe Juan Froilán de Todos los Santos alcanza la mayoría de edad
2023 Estalla la «Cayeborroka»
Hitos de la historia de España, tal como la cuenta Raquel Peláez con mirada profundamente analítica y mordaz. La historia de un país encandilado por las apariencias, donde el imaginario de veleros, monterías, cócteles y bolsos de lujo convive con una creciente y angustiosa desigualdad social.
Con frecuencia hablamos de los
Cayetanos, de su aesthetic, sus mocasines con borla y la pulsera con la
rojigualda en la muñeca, pero todos sabemos que, aunque los cayetanos son
pijos, no todos los pijos son cayetanos. El fenómeno es más amplio, más
versátil, más escurridizo. Ya en 2020 las redes sociales se enzarzaban en ese
debate, como demuestra el tuit de la imagen, señal de que el “ser pijo” no es
una categoría cerrada, sino un caleidoscopio de formas, estilos y aspiraciones.

Fuente: Twitter
No siempre nos referimos a
alguien como “pijo” por su clase social o por su economía, de hecho, en la mayoría
de las ocasiones nos guiamos por la apariencia, y es que formar parte del
pijerío es una estética aspiracional que, aunque se originó ligado a una elite económica
concreta, hoy en día lo reproducen tambien aquellos que no tienen acceso a
dicho capital real.
De esto trata precisamente el libro de Raquel Pélaez: Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España. En él la autora tratará de hacer un espejo de la clase media española, esa que vive en un eterno simulacro de pertenecer a una élite a pesar de que la realidad económica no lo sostenga.
El “quiero y no puedo” de los
ochenta tenía forma de chaqueta Barbour en un piso de protección oficial; hoy
tiene forma de stories desde un hotel boutique pagado a plazos. El mecanismo es
el mismo: exhibir un estilo de vida que no siempre se corresponde con la
realidad económica. Viajes a destinos exóticos, restaurantes de moda, outfits
cuidados al detalle… La diferencia es que ahora no hace falta que nadie nos vea
en persona: basta con que lo crea quien nos sigue. La ilusión de pertenecer a
una élite se ha democratizado, aunque sea a golpe de crédito rápido.
Si antes ser pijo era una
cuestión de apellido, hoy basta con saber posar. Instagram se ha
convertido en el nuevo club social donde se mide la distinción: brunchs
con aguacate, copas de vino blanco al atardecer, selfies en yates
alquilados por horas. La lógica es la misma que describe Raquel Peláez:
aparentar naturalidad en lo exclusivo. La foto bien editada sustituye al
pedigrí, y el like cumple la función del reconocimiento social. En
cierto sentido, la cultura del postureo no ha hecho más que actualizar
el viejo sueño pijo: parecer effortless mientras se trabaja mucho (o se
gasta demasiado) para sostener la fachada.
El pijo siempre ha vivido de la
distinción. No basta con tener, hay que marcar distancia con los demás a través
de detalles aparentemente triviales: la marca del jersey, la afición a deportes
“nobles” como el golf o la vela, un vocabulario lleno de diminutivos
afectadamente casuales. Son señales de pertenencia que funcionan como
contraseñas invisibles: si las dominas, eres “uno de los nuestros”; si no,
quedas fuera. Esa obsesión por diferenciarse no se ha desvanecido, solo se ha
adaptado a nuevas formas de consumo y representación.
Vivimos en una época en la que
cualquiera puede comprar unas zapatillas de lujo a plazos, viajar en aerolínea
low cost a destinos exóticos o imitar el estilo de las grandes fortunas gracias
al fast fashion. Aparentemente, se ha democratizado el acceso a los símbolos de
estatus. Pero la paradoja es que seguimos siendo prisioneros de la misma
lógica: la de proyectar una posición social que quizá no corresponde a nuestra
realidad. La escala social no se derrumba, simplemente se disfraza con filtros
de Instagram y créditos al consumo. Thorstein Veblen lo explicó a finales del
XIX en La teoría de la clase ociosa: las clases medias tienden a imitar
a las altas en su consumo, no por utilidad, sino por prestigio. Esa “emulación
pecuniaria” es la columna vertebral del fenómeno pijo y de su pervivencia en la
cultura contemporánea. Hoy, más que nunca, seguimos atrapados en esa lógica:
compramos no tanto por necesidad como por el deseo de participar de un relato
social de éxito. Y en ese relato, el pijo es el guion que seguimos
interpretando, aunque con ropa de Zara en lugar de Burberry.
La paradoja es que la industria
del lujo no vive principalmente de los ricos de verdad, sino de quienes aspiran
a parecerlo. Las grandes marcas se sostienen sobre esa clientela que ahorra
meses para comprar un bolso, se endeuda para adquirir un coche que simbolice
estatus o se gasta el sueldo en experiencias “premium” que certifican una
pertenencia simbólica. El lujo se convierte así en un teatro accesible solo por
instantes: puedes entrar en él, pero nunca habitarlo del todo. Lo podemos
apreciar en el famoso video viral de Nuria Pajares en el que le regala a su
hija su “primer luisvi”, haciendo alusión al conocido bolso de la marca Luis
Vuitton que, como muchas otras, construye su fortuna sobre ese grupo social que
aspira a la exclusividad del verdadero lujo a través de ahorros y pagos a plazos.
No obstante, más allá del gesto materno, lo que se escenifica es la iniciación
en un ritual de pertenencia. El bolso no es solo un objeto, sino una contraseña
que otorga acceso a ese teatro de distinción. Y lo verdaderamente revelador es
que el valor no está en el bolso en sí, sino en mostrarlo, compartirlo y dejar
constancia pública del salto (simbólico) a un mundo que, en realidad, siempre
permanecerá un poco fuera de alcance.
Fuente: El
mundo
Ese juego tiene una consecuencia
evidente: la insatisfacción permanente. Nunca será suficiente, siempre habrá un
peldaño más arriba, un modelo más exclusivo, un lugar al que no llegamos. La
maquinaria del consumo de estatus se alimenta de esa frustración colectiva: nos
mantiene en la carrera por distinguirnos, mientras la línea de meta se desplaza
continuamente. En el fondo, ser pijo significa algo más profundo que llevar
determinada ropa o hablar de cierta manera: es encarnar un privilegio heredado.
El pijo “auténtico” no necesita demostrar nada, porque lo respalda una red de
capital económico, cultural y social que se transmite de generación en
generación. Ese suelo invisible es lo que marca la diferencia respecto al
imitador: el primero pertenece, el segundo se esfuerza en parecer. Al aspirar a
reproducir ese privilegio sin cuestionarlo, contribuimos a reforzar un modelo
social que sigue siendo excluyente. La lógica del “quiero y no puedo” no
desafía la desigualdad, la normaliza: convierte el acceso al lujo en un sueño
legítimo, en lugar de preguntarse por qué unos pocos tienen garantizado ese
acceso mientras la mayoría solo puede imitarlo. En ese sentido, el pijo no es
un simple personaje cultural, sino una pieza clave en la perpetuación de
jerarquías sociales disfrazadas de estilo de vida.
Particularmente España tiene una
relación extraña con el pijo: lo ridiculiza como caricatura, pero lo admira en
silencio y lo imita sin pudor. Ese “odio envidioso” no habla tanto de ellos
como de nosotros: revela la incomodidad de una sociedad que, aunque presume de
igualdad y de cercanía, sigue atrapada en el deseo de distinguirse, de
pertenecer a una élite que observa con sarcasmo, pero también con anhelo. El
pijo funciona como espejo incómodo: nos reímos de él para no reconocer cuánto
nos parecemos.
Ahí radica la fuerza del libro de
Raquel Peláez. Quiero y no puedo no es solo una crónica divertida sobre
una tribu urbana reconocible, sino una radiografía de nuestras inseguridades
colectivas. Nos recuerda que seguimos midiendo nuestro valor en símbolos de
estatus, que la estética del privilegio pesa más que la realidad del
privilegio, y que la risa condescendiente hacia el pijo quizá esconde una
confesión: que en algún rincón de nuestra vida cotidiana también estamos
jugando a serlo.

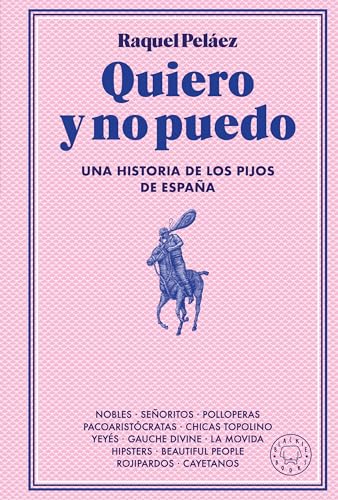

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este blog se alimenta de tus comentarios, y tu opinión siempre será bien recibida. NO SPAM.